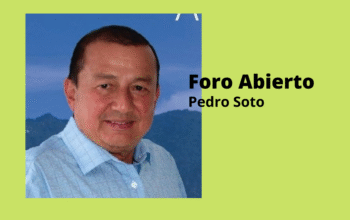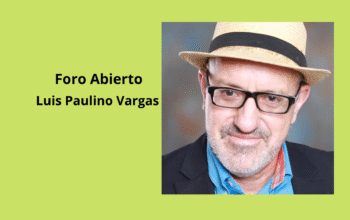Jacques Sagot, pianista y escritor.
Con los títulos Balada clandestina, El callejón de la puñalada y Pura vida… Gay, el escritor Faustino Desinach agotó la temática, los modos discursivos y la peculiar retórica del llamado “Realismo sucio”. Tengo la convicción de que Balada clandestina es una de las mejores novelas que Costa Rica ha producido. Dura, durísima… como tragarse una cucharada de tachuelas, sin agua. El texto fue premiado con el Aquileo Echeverría y declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura. Es una de las novelas canónicas de nuestro país. Un texto que desnuda a la sociedad costarricense, y expone cuán inocuas y –peor aun– perversas pueden ser instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, la Defensoría de los Habitantes, le Iglesia católica, la policía, los guardias civiles, el Poder Judicial, los trabajadores sociales, las escuelas, los cultos religiosos de garaje, e incluso esa institución tácita y posibilitadora de todas las otras que llamamos “vecindario”. Faustino desmantela con su testimonio sangrante todas estas naderías, y emite un severísimo juicio implícito sobre la salud moral de nuestro pueblo. El “Realismo sucio” dictó también la andadura estilística de El callejón de la puñalada, y la muy vigente y actual Pura vida… Gay. Pero después de estas obras notabilísimas, yo sentí–y así se lo hice ver al autor, quien además es mi amigo entrañable– que era necesario explorar otros rumbos, otros temas, y cultivar un tipo de habla que trascendiera la esfera del “Realismo sucio”.

En 1943, Yolanda Oreamuno publica en el Repertorio Americano un texto muy polémico titulado “Protesta contra el folclor”. Nuestra escritora señala a qué punto el costumbrismo se había agotado, y con cuánta perentoriedad debían nuestros escritores comenzar a explorar los conflictos de la gran ciudad, de la vida urbana y citadina, prescindiendo del habla “campesina”, tal y como la encontramos en Magón, Aquileo Echeverría, Fabián Dobles, Carmen Lyra, García Monge, Carlos Salazar Herrera y el joven Joaquín Gutiérrez (en sus textos ambientados en la costa Atlántica).
La llamada de atención de Yolanda topó con la réplica de Fabián Dobles y de otros escritores que asumían sin duda que la literatura costarricense no debería nunca abandonar el habla “campesina”, y que jamás saldríamos del mundo de Lencho Salazar, Olegario Mena, Carmen Granados, Emeterio Viales y Zolio Peñaranda. Todavía al día de hoy, este tipo de habla es cultivada por humoristas como Juan Vainas y Chibolo Empero, resulta tristemente obvio que se trata de un lenguaje obsoleto, de una serie de modismos y manierismos anacrónicos y dépassés. Yolanda sostuvo que los escritores de mediados del siglo XX debían internarse en los conflictos de la familia burguesa citadina, en los fantasmas que atenazaban la dimensión subconsciente del sujeto, en el siempre postergado mundo de las mujeres, en el patriarcalismo despótico y castrante de nuestras familias urbanas antañonas. Y el tiempo le dio la razón plenamente a la autora de La ruta de su evasión, por más que don Fabián Dobles pataleara y gritara por ello.

Exactamente lo mismo está sucediendo a la altura del año 2024 del nuevo milenio. El “Realismo sucio” ya dijo lo que tenía que decir, ya vació su arsenal de recursos tópicos y lingüísticos. Era necesario un golpe de timón que enrumbara la nave de la creación literaria hacia nuevos litorales. Con Pura vida… Gay, Faustino bebe hasta la hez el infame cáliz del “Realismo sucio”, y lo extenúa. No se puede ir más lejos en esa dirección. Nuestro escritor tenía que explorar nuevos derroteros narrativos en sus subsiguientes opus. De lo contrario caería en el automatismo de la mera repetitividad. Faustino representa el ápex, pero también el agotamiento de esta escuela literaria. De seguir cultivando el “Realismo sucio” ortodoxo, solo podía sobrevenir lo que en economía se llama point of diminishing marginal returns. Los nuevos tiempos, los nuevos desafíos, los nuevos problemas demandan nuevas soluciones literarias. Pues bien, eso es justamente lo que Faustino nos propone en Campamento siniestro, su sexta novela y su vigésimo primer libro publicado (no olvidemos su importantísima obra gráfica: ¡es un fotógrafo laureado!). El autor ha escrito novela, cuento, poesía y teatro, siempre con excelsitud y un radar de altísima precisión para plasmar los vicios que aquejan sorda o flagrantemente a nuestra sociedad.
Campamento siniestro es un relato nómada, una narración trashumante, que da inicio en Nueva York (frente a grafitis que citan a Edgar Allan Poe: “Todo lo que vemos es solo un sueño dentro de un sueño” de su hermoso poema “A dream within a dream”), y se pierde por los andurriales de Vietnam, Guatemala, Quetzaltenango, el Lago de Atitlán, el pueblo de Santiago, el pueblo de Xela, Guanacaste, las playas costarricenses, el Mercado Central de San José, la Churrería Manolos, la Librería Lehman, Puntarenas, el Parque Bolívar, el Zoo ave, la península Kenai en el Estado de Alaska, el Cerro de la Muerte, el Parque Prusia, Egipto, Sinaí, Nibiru (con elementos fantásticos que nos evocan la película de 2009 Avatar, de James Cameron), la sagrada geografía cósmica de los espacios constelados, Yucatán, México, el cráter Grimaldi en la Luna, la laguna del volcán Irazú, la finca Lagunilla, la Sabana “de los leones”, el restaurante “Las Georginas”, Cartago, Nicoya, el Cerro Encantado, Tres Cruces, Zapote, el Volcán Poás, el café del Teatro Nacional… y sobre todo esa aterradora distopía llamada Vesania, que es un toposkoynos recurrente en la literatura de Faustino, la patria –o quizás la antipatria–de su espíritu. Y luego tenemos otros emplazamientos, muchos de ellos lugares de referencia para cualquier costarricense, y en particular, para todo josefino. Este es un rasgo característico de la literatura de Faustino: Balada clandestina nos propone un recorrido casi exhaustivo de la ciudad de San José, jalonado por sus sitios más conspicuos, esas esquinas que se nos han muerto, que han sido derrumbadas o que el tiempo ya carcomió, en cuenta las cantinas legendarias, esas que el expresidente Rafael Iglesias, considerándolas sitios de dudosa reputación, mandó a instalar en las esquinas, a fin de que todos los ciudadanos vieran quiénes eran los malandrines que las frecuentaban.
Campamento siniestro es, así pues, una novela trotamundos. Diríase que el autor cambia una y otra vez de escenografía, quizás alentado por la esperanza de que la vida sea mejor “en otro lugar”. Pero, como dijo egregiamente Jean Cocteau: “No por cambiar de castillo va uno a cambiar de fantasmas”. Y los viejos súcubos e íncubos de Faustino lo persiguen por doquier. Sin embargo, en esta novela los trasgos parecen domesticados, siquiera sedados, y eso le da a la narración un tono mucho más risueño, aun cuando no exento de sobresaltos. La novela adopta una estructura rapsódica. ¿Qué es una rapsodia? Según la etimología griega de la palabra es un zurcido de cantos (odas), yuxtapuestos unos al lado de los otros, vinculados por un mínimo componente unitivo, y por consiguiente de talante libre, improvisatorio y, sobre todo, episódico. En efecto, esta novela es una sucesión de episodios en los que la magia, la poesía, y también la amenaza natural o sobrenatural de los campamentos surge a cada instante. Hay tramos de la novela que adoptan el aire de la ciencia ficción, de la fantasía gótica, de las mitologías ancestrales, aun cuando Faustino intente convencernos de que todo ese despliegue súbito e inopinado de surrealismo haya sido el producto de la ingesta de hongos alucinógenos (el principio de realidad que hace todo cuanto puede para purgar a la novela de su componente fantástico). De esta Valpurgisnacht brotan monstruos como la serpiente cuadrúpeda Tetrapodophis, dantas gigantes, gusanos metamórficos y descomunales, colibrís y quetzales igualmente hipertrofiados. Es bello, por cuanto poliédrico y sincrético, el ejercicio que Faustino practica, haciendo converger el más puntilloso realismo con pasajes de pura fantasía, cosas que podrían haber salido de las Crónicas de Narnia (C. S. Lewis) o de El Señor de los Anillos (J. R. R. Tolkien). De hecho, creo que este libro fue escrito con una película en mente. Es tan visual, tan dinámica, tan hiperquinética, tan caleidoscópica, que pide a gritos el cinematógrafo. Creo que este medio honraría estupendamente su estructura –repito– episódica y rapsódica. La trama pasa sin transición alguna de la más sólida realidad a la hallucination enchanteresse (Mallarmé), y este es uno de los más grandes méritos de la novela.
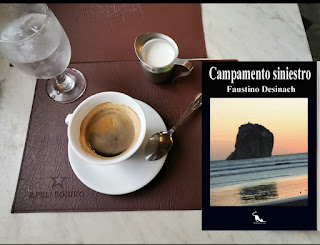
No solo los décors cambian sin cesar, sino que Faustino introduce hablas inéditas, por todos desconocidas, lenguajes apócrifos, como el idioma gitano – rumano de la seductora Vanushka, que lleva al protagonista a compartir una celebración popular de su etnia. Como J. R. R. Tolkien en Silmarillion y El señor de los anillos, como Berlioz en los pasajes de la orgía satánica de La condenación de Fausto, Faustino se divierte inventando un sonoro, enigmático, eslavo al tiempo que latino idioma, que usa la tribu de Vanushka en sus ritos colectivos. Es hermoso, muy hermoso, musical, eufónico, sugestivo, bien ritmado, y además es un canto lleno de dolor, por cuanto evoca el holocausto del pueblo rumano: “También yo tenía una gran familia, fue asesinada por la Legión Negra, hombres y mujeres fueron descuartizados, entre ellos niños pequeños”. Evoca la danza propia de las rondas, en las que un refrán o ritornello (cantado por la colectividad) alterna con el resto del texto (cantado por un solista). ¡Ah, cómo me hubiera gustado haber conocido a esta misteriosa, fascinante Vanushka, que Faustino, divirtiéndose hábilmente con el juego de la seducción (mostración – ocultación), nos regala a través apenas de algunas sutiles descripciones. El nombre Vanushka, como el locus Vesania, apareceen varias novelas de Faustino. La reincidencia de estos elementos es conocida en teoría literaria como “avatarización”: la encontramos en las novelas de capa y espada de Alejandro Dumas, en la trilogía verneana de Veinte mil leguas de viaje submarino, La isla misteriosa y Los hijos el capitán Grant, así como en su díptico Robur el conquistador y Amo del mundo. El canto de la tribu de Vanushka no deja de tener también sus resonancias lorquianas, para ser más concreto en la mitología y el tono general del Cancionero Gitano y el Poema del cante jondo.
Pero como el título lo indica explícitamente, hay mucho de siniestro, de torvo, de amenazante en estos campamentos en mitad de las playas y los bosques. Hay personajes malévolos y violentos, hay “cocos”, hay villanos, hay una sensación de constante peligro, y creo, desde el fondo de mi corazón, que este es un sentimiento raigal del autor, un fantasma del que nunca logrará deshacerse, y del que tampoco convendría que se deshiciese. Una infancia en el averno marca una vida entera. La totalidad de su decurso, la tonalidad principal de una existencia. Lo deja a uno en un eterno “Re menor” (el Réquiem de Mozart) o en Do menor (la Sonata “Patética” de Beethoven). Todo este dolor lo seguirá como su sombra, coincidirá con él en todo momento, será como su peso: lo llevará consigo por doquier ande. El Réquiem es, como sabemos, una misa de difuntos. Y no es por mera inclinación a lo macabro que uno de los lugares de campamento en la novela de Faustino se llame Playa Difuntos.

Pero en esta novela aparecen dos figuras providenciales de las que la vida de nuestro escritor careció: un papá y una mamá (al principio de la sección titulada La playa). Es profundamente conmovedor que, en la figura ficticia del niño protagonista de este capítulo, nuestro escritor le haga la gracia de un padre y una madre. Es la primera vez que veo a estas basales, fundamentales y fundamentantes presencias de amor, de autoridad y de amparo hacer su entrada en el Theatrum mundi de Faustino. ¡Lo celebro tanto, lo acojo con tal alegría!
La lengua francesa tiene dos términos para aludir a los ríos: fleuve y rivière. El primero alude a un río caudaloso, extenso y navegable; el segundo a un río de modesta dimensión. Así, el Sena, el Rhin, el Nilo, el Mississippi y el Amazonas son fleuves, mientras que el Virilla sería una rivière. Por analogía, la teoría literaria ha acuñado la noción roman fleuve para referirse a las novelas de espectro temático y posibilidades exegéticas muy abarcadoras. No hay la menor duda de que Campamento siniestro califica plenamente como un roman fleuve. La novela es susceptible de lecturas efectuadas desde los ángulos psicológico, psicoanalítico, antropológico, ecologista, sociológico, histórico, mitológico, religioso, sexual, biológico, zoológico, botánico, teoría de género, y como ya lo he señalado, entra de lleno en el terreno de la llamada “fantasfera”. Es una novela integral, una novela sobre la condición humana, una novela en tornoal mundo entero, cribado a través de la agudísima sensibilidad de su autor.
Uno de sus referentes intertextuales es la canción “Te diré te quiero”, del músico cubano – costarricense Ricardo Acosta. Esta tonada fue inmensamente popular durante los tardíos años sesenta y los tempranos setenta. Es una de las canciones de mi infancia, y también de la de Faustino, toda vez que ambos pertenecemos a la misma generación. De hecho, el autor cita casi la totalidad del texto. Helo aquí: “Hay música en la playa / Siempre la trae el verano / Tomados de la mano / La iremos a escuchar / Sentados en la arena / Mirando a las estrellas / Y hay tantas cosas bellas / Que te podría decir / Y te diré te quiero / te quiero, te quiero / Y veremos la luna jugar con el mar”. Esta sencilla canción aromada a playa, a fogata nocturna, a sal, a luna, a voleibol, al isócrono arrullo de las olas, a guitarras, a adolescentes con sus pieles morenas y esmaltadas por el gran satélite, fue definitoria para todos nosotros. Una melodía identitaria, el himno al amor de una generación que hoy consideramos ingenua, candorosa, quizás un poco cursi. Aplaudo hasta que se me caigan las manos la idea de citarla en la novela: me movió a un proceso proustiano de memoria involuntaria, de viaje al pasado, de asociaciones de ideas, de reminiscencias que se atraen las unas a las otras como los ecos en las bóvedas de crucería de una inmensa catedral gótica. Pero las referencias musicales no terminan ahí. Como un mago que de una caja sacase conejos blancos y tiras de papel multicolor, Faustino cita también el bellísimo bolero “Recordando mi puerto”, que cantaron con inmensa emoción Gilberto Hernández y Félix Ángel, entre otros. No copio el texto porque cualquier lector podrá encontrarlo con solo hurgar un poco en esa cornucopia vertiginosa que llamamos Internet.
Faustino hace también alusión a la Billo´s Caracas Boys, un hito en la historia de la música venezolana, cubana, colombiana caribeña, y en la difusión de danzas como el porro, la guaracha, el merengue dominicano, el merengue venezolano y, por supuesto, el bolero. Esta orquesta de música tropical opera también como un marcador generacional e histórico. Los hay que crecimos oyéndola, y los hay para quienes pasa hoy en día por una suerte de agrupación jurásica. Poco importa: el hecho es que Faustino invoca esta música por una razón poderosísima: son los pocos referentes, los puntos de apoyo, los jirones y trazos esporádicos, discontinuos, de una felicidad infantil y juvenil, que estuvo siempre herida por la tragedia, pero dejó, bien que mal, algunas sonrisas y la agridulce melancolía de los recuerdos. Estas melodías funcionan como la “madeleine” (el quequito) de Marcel Proust en Du coté de chez Swann: son detonadores de la memoria, residuos insulares de una felicidad larval, casi perdida. ¡Lo comprendo tan bien: después de todo, soy músico!
Con Campamento siniestro Faustino nos ha legado una novela universal. El elemento “siniestro” no es otra cosa que el Unheimliche de Freud, lo “extraño familiar”, “l´inquiétante étrangeté”, ese pavor sordo, oscuro, balbuciente, que asoma su cabeza de Gorgona entre los retazos de recuerdos muertos – vivos. Estamos ante un texto que se propone como una mina de oro para el psicoanálisis y las disciplinas que hacen de la palabra una aventura poética hacia el subconsciente humano. Es bella al tiempo que aterradora: Un mysterium tremendum et fascinans. La recorre de principio a fin un sentimiento de amenaza permanente: cada campamento, cada playa, cada bosque, cada laguna, cada volcán llevan enquistados los gérmenes de la tragedia. Pero eso es justamente lo que la hace hermosa. Hermosa e inagotable, que es lo propio de las grandes obras maestras de la historia. ¡Desde mi hic et nunc te saludo, amigo amado, imponderable maestro!

.jpg)