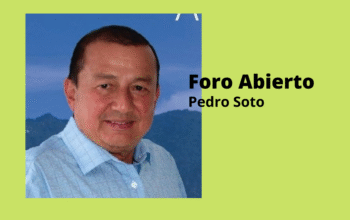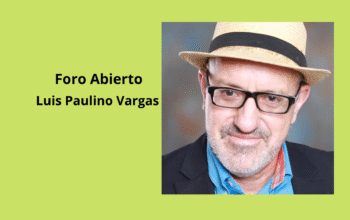Carlos Echeverría Perera, abogado y Ex-embajador de Costa Rica en Trinidad y Tobago.
Hay quienes piensan y hasta opinan que la historia no es importante. Sin embargo, lo es, y mucho. Principalmente cuando de ella se pueden extraer lecciones, o bien ver la repetición de lo ha sucedido.
A finales de la década de los 70, me encontraba de visita en una ciudad que quiero mucho: New Orleans. ¡Qué días más inolvidables pasé allá! Siempre en viaje de negocios y algunas veces con la que era mi esposa en ese momento.
Una tarde de verano, dando un tour por la Universidad de Tulane, conociendo su campus y soñando en lo hermoso que sería estudiar en ella, me despertó el ruido de la multitud de estudiantes que se agrupaban para entrar en un auditorio para ver y oír a un candidato a las elecciones nacionales. De inmediato me dejé ir con los estudiantes (pasaba por uno más de ellos) y me encontré en un auditorio en donde un Republicano se dirigía a ellos (por cierto que no eran de mi gusto en ese entonces ese partido, tal vez por mi gran admiración a JFK). Este Republicano no podía ser otro más que el gran Ronald Reagan.

Placenteramente me quedé atrás y escuché un discurso que me impacto mucho. Lo que más recuerdo es oírlo decir con gran sinceridad y humildad:
“¿por qué tenemos que vivir como un país pobre, si somos un país rico?”.
Al llegar como40mo presidente, 1981–1989, lo que luego sucedió es sabido : una era de prosperidad, de fortaleza económica y de crecimiento para los Estados Unidos y el mundo, así como de libertad y de el fin del comunismo soviético de la época.
Recuérdese a manera de similitud con la elección que puso a Trump como el presidente 47 de ese gran país. En 1980, Estados Unidos afrontaba problemas económicos, escasez de petróleo y una larga crisis de rehenes en Irán, donde más de 50 estadounidenses estaban retenidos por estudiantes iraníes contrarios a la influencia estadounidense en la política de su país. Todo esto debilitó la campaña de reelección del presidente Jimmy Carter que perdió. Una vez elegido, Ronald Reagan dejó claro que se proponía recortar impuestos, combatir el comunismo, reforzar las defensas nacionales y frenar el crecimiento del gobierno. Reagan venció en la elección de 1980 con 50.7% del voto popular y 489 votos electorales contra el 41% y 49 votos electorales de Carter.
Ayer, se inició una nueva era de “Hacer a EUA grande otra vez”. El propio presidente Trump en su discurso expresó que se inicia la era de oro, de libertad, de grandeza, que hará mantener el poderío americano y su reactivación económica iniciando con la poderosa industria automotriz, la que siempre había sido pionera de la tecnología, posicionando en el pasado los mejores automóviles. Además, se propone recuperar el liderato en el petróleo y el gas, y, por supuesto también, en la tecnología de punta.

Antes de su juramentación, logró resolver la crisis del Medio Oriente, en la guerra entre Israel y Hamas, logrando que los rehenes fueran liberados. Y si el acuerdo lo cumple Hamas (que siempre ha incumplido los anteriores) se podría llegar a la paz en dicho conflicto.
No hay duda, los mercados han reaccionado muy positivamente en todo el mundo, dando indicios de que una nueva era de progreso, crecimiento y mejoría se va a dar para los Estados Unidos de América y en consecuencia el mundo.
Países o regiones como la nuestra se verán favorecidos. Esto a pesar de las masivas deportaciones de ilegales e indocumentados que se darán, o de presionar a Panamá para que los chinos no manejen ni operen los puertos de entrada al Canal, como lo hacen ahora. O bien, que las tarifas para el comercio y el paso de buques militares no sean tan elevadas. El año pasado Panamá tuvo una utilidad de más de 40 mil millones de dólares por el Canal.
El acuerdo Torrijos-Carter, podría ser revisado a la luz de la geopolítica actual y de la evolución del comercio, y eso es lo que la Administración Trump quiere. No es quitarle el Canal a Panamá. Eso no está en agenda ni será posible.

El presidente Trump, como exitoso y buen empresario que es, tiene una forma propia de negociar. Dice lo que podría pasarle a la contraparte, para que ésta afloje y entienda la eventual situación a la que podría llegar si no se ajusta y acomoda. Esto para que sea razonable. Es un esquema de negociación como muchos. Algunos le llaman de posición de fuerza o negociación tipo “Don Corleone”.
La crítica de cambiarle el nombre al Golfo de México tiene alguna justificación histórica y geográfica. La superficie de ese golfo está rodeada más por riberas de los Estados Unidos que por las de México. Se encuentran los estados de Alabama, Florida, Luisiana, Misisipi y Texas, con puertos como el New Orleans y Houston, la economía del área de la Costa del Golfo está dominada por industrias relacionadas con la energía, los productos petroquímicos, la pesca, la industria aeroespacial, la agricultura y el turismo. Las grandes ciudades de la región son (de oeste a este) McAllen, Brownsville, Corpus Christi, Houston, Galveston, Beaumont, Lafayette, Baton Rouge, Nueva Orleans, Gulfport, Biloxi, Mobile, Pensacola, San Petersburgo, Tampa, y cada vez más Sarasota. Todos son los centros de sus respectivas áreas metropolitanas y contienen grandes puertos. Mientras que México tiene solamente los puertos de Veracruz, Altamira y Puerto Progreso. El movimiento marítimo es mayor para los Estados Unidos americanos que para los mexicanos. Además,la parte estadounidense de la costa se extiende a lo largo de 2.700 km (1.700 millas) y recibe agua de 33 ríos importantes que drenan 31 estados estadounidenses. Y tiene a su haber 800 mil kilómetros de superficie en el Golfo, mucho más que México.

Lo de Groenlandia es muy interesante y debe de ser analizado bien. Por el momento podemos afirmar que, a pesar de la Constitución de Dinamarca de 1953, Groenlandia es parte de lo que se llama “la mancomunidad de la Corona”, incorporándose como un “condado” de Dinamarca. En Groenlandia se quieren independizar y necesitan una superpotencia que los acoja, dado la fuerte presencia de las bases militares rusas en el mar y ahora de los chinos.
Desde el siglo XIX, Estados Unidos ha considerado y realizado varios intentos de comprar la isla de Groenlandia a Dinamarca, como lo hizo con las Indias Occidentales danesas en 1917.
Las discusiones internas dentro del gobierno de los Estados Unidos sobre la adquisición de Groenlandia ocurrieron notablemente en 1867, 1910, 1946, 1955, 2019 y 2025, y la adquisición ha sido defendida por los secretarios de estado estadounidenses William H. Seward y James F. Byrnes, en privado por el vicepresidente Nelson Rockefeller y públicamente por el presidente Donald Trump , entre otros. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ofreció en secreto comprar Groenlandia; la discusión pública de la compra de la isla ocurrió durante el primer mandato de Trump en 2019 y ahora lo hace públicamente.
Este tema, lo analizaré en otro artículo en lo referente a las razones geopolíticas importantes para la seguridad de los Estados Unidos de América y el mundo occidental.