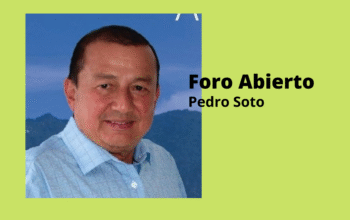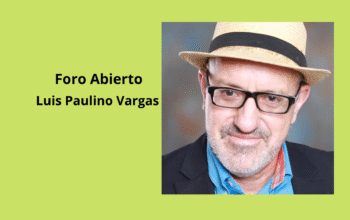William Méndez Garita, miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.
El sistema educativo se encuentra a las puertas de una posible parálisis y, muy cerca, de un potencial colapso. Pero aún no es tarde y podemos cambiar el rumbo.
La parálisis inició con la lenta y sostenida disminución de los aportes del Estado a la educación. Cada vez que se recortan estos fondos se tiene menos disponibilidad de recursos para cubrir becas, transporte, alimentación, tecnología, infraestructura, entre otros.
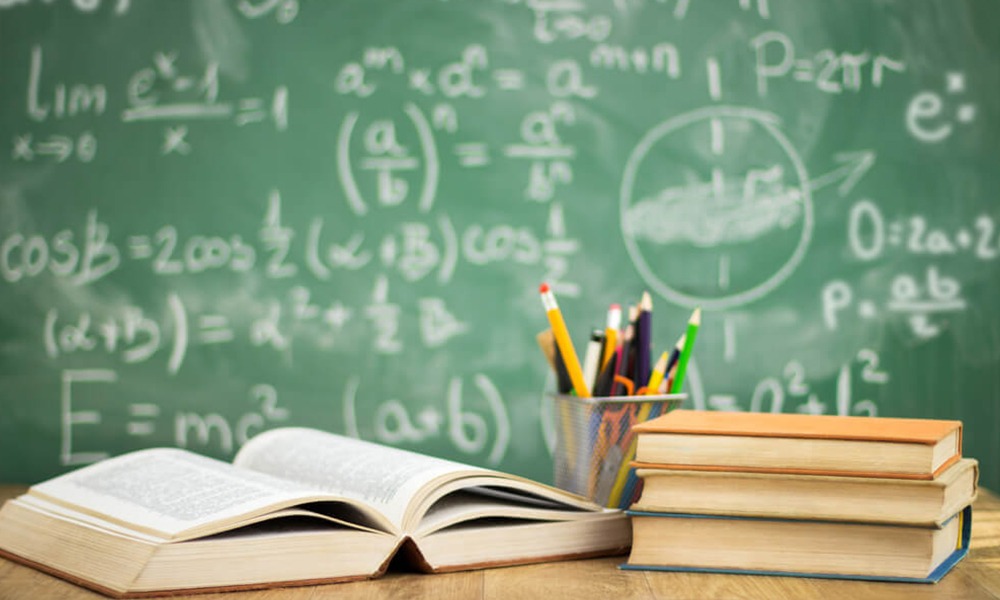
Prueba de ello es que el presupuesto del MEP ha caído 13,4 por ciento desde el año 2018 y no existe restitución de fondos para compensar la merma. Esto ha tenido un impacto en las becas, las cuales han disminuido en 40 por ciento, por citar un ejemplo.
Pocas personas conocen cuáles son los criterios que se adoptan para disminuir una partida presupuestaria en específico y cuáles se aplican a otras para no tocarlas. Con el paso del tiempo esos supuestos criterios se tornan subjetivos pues es imposible que impere en ellos rigor técnico o científico conforme se acercan las partidas a cero.
En las actuales circunstancias todo es urgente y todo es prioritario y eso es una complicación para la planificación y máxime si se recortan en forma sostenida los recursos.
Desde la entrada en vigor de la reforma constitucional que otorgó a la educación el 8 por ciento del Producto Interno Bruto se han tenido dos momentos claves: uno, en el cual empezó a subir lentamente hasta un tope de 7,7 y luego un descenso hasta el 4,6 por ciento actual.
El expediente legislativo, en dónde se tramitó el aumento al 8 por ciento del PIB, justifica el aumento indicando que “La comunidad internacional admite en términos generales, que el capital humano, caracterizado por un mejor estado de salud y mayores niveles educativos, es un elemento esencial que fomenta el crecimiento económico de los países en desarrollo. Los resultados de los estudios que examinan el impacto del gasto social en el crecimiento y el desarrollo humano demuestran a nivel microeconómico, que invertir en educación es una forma eficaz de fomentar el crecimiento económico.”

Diferentes investigaciones señalan que el 75% de la variación en el crecimiento del PIB per cápita de una sociedad puede explicarse por los resultados de su inversión en educación, lo que permite fortalecer el capital humano y, por ende, impulsar el crecimiento económico. Pero en el caso de Costa Rica, en la situación actual, en educación primaria, solo se invierte un aproximado de $5.100 por estudiante al año, mientras que el promedio países de la OCDE es de $11.900.
A contrario sensu la reducción porcentual año con año del presupuesto de la educación, a mediano y largo plazo, representa un potencial peligro para el capital humano con efectos negativos sobre la fuerza laboral, la cuál será menos calificada, reduciendo la competitividad nacional y, además, menos educación de calidad puede traducirse en menor crecimiento económico.
En el largo plazo el país tendría efectos adversos económicos en los que no ha pensado, como la reducción de la capacidad de innovación, la transferencia tecnológica y científica y la caía en la investigación para el desarrollo, desigualdad educativa profunda, empleos de menor calidad, malos resultados en las pruebas PISA, rezado tecnológico, etc…
Por eso es necesario un diálogo franco entre el Poder Ejecutivo, la clase política, la sociedad civil, sectores empresariales, las y los educadores y estudiantes para que se frene la “barrena” -en un sentido figurativo- del presupuesto para la educación.

El colapso del sistema educativo presenta señales de estar muy cerca si no tomamos en serio la irreflexiva declaración de la anterior jerarca del Ministerio de Educación Pública, en la que expresó que la planificación de las políticas públicas del sector eran un tipo de invención personal.
Para lo que le falta de terminar a la actual administración sería poco realista esperar un cambio significativo, dado que no existe política pública que atienda en forma, al menos paliativa, los efectos de las disminuciones presupuestarias o que enfrente el llamado “apagón educativo”.
En su primera aparición pública las nuevas autoridades del MEP reiteran la ausencia de políticas públicas claras, el mismo problema que la antecesora.
Como afirmé antes, en un orden de importancia se debe frenar en forma inmediata la disminución de los recursos para la educación, tal y como lo han recomendado los especialistas del Informe del Estado de la Educación.
En el mensaje de inicio del curso lectivo el presidente de la República, más o menos expresó, que si se aporta el 8 por ciento se deberán cerrar instituciones. Pero el cierre de instituciones no debe ser el punto de partida, pues debemos iniciar la discusión lejos de posiciones maniqueístas.
La tesis de Hacienda es que existe una diferencia entre el crecimiento del PIB y la recaudación tributaria, pues el PIB puede aumentar, pero la recaudación no. De tal manera que el 8 por ciento, según esa interpretación, equivale al presupuesto de 19 instituciones.

Pero no todo es malo ya que en las últimas horas el Ministerio de Hacienda dio señales de que es posible que el Gobierno aumente su inversión en educación el próximo año dada la buena situación fiscal de país.
En lugar de iniciar el diálogo sobre educación con aspectos tan traumáticos como el cierre de instituciones, qué tal si arrancamos relacionando el monto destinado en el presupuesto del 2024 y el porcentaje de necesidades no satisfechas con esa cifra.
Qué tal si comenzamos con propuestas como el llamado “bono solidario institucional”, que consiste en trasladar los dineros considerados como gastos innecesarios o superfluos a la educación.
También, qué tal si analizamos opciones más complejas relacionadas con la utilización de la subejecución presupuestaria institucional y el superávit de Gobierno, el cual, el año anterior, cerró en 1,2 por ciento del PIB que fue usado, principalmente, para el pago de la deuda.