Jacques Sagot, Revista Visión CR.
La implosión religión – fútbol ha sido más palpable en los países de tradición católica. Aunque no fue el primero en hacerlo, Jairzinho, goleador de la selección brasileña campeona del mundo en 1970, puso de moda la costumbre de celebrar sus anotaciones cayendo de hinojos, persignándose, alzando la mirada al cielo, y uniendo sus manos en actitud de plegaria. Ofrecía sus goles “al buen Dios”.[1] Siete veces lo hizo (ha sido el único futbolista, en la historia de los mundiales, que anotó en todos los partidos de la justa, dos veces contra Checoslovaquia).[2]
Hoy en día, la práctica ha devenido un lugar común. Ese dios al que Jairzinho tan fervorosamente da las gracias y ofrenda su gol -no ironizo: su gesto es auténticamente conmovedor, por cuanto sincero-, ¿sería entonces torcedor de la Verdeamarela? ¿Estaría por ventura ahí, incógnito, bailando samba al son de alguna batucada Canarinha? Dilema teológico difícil de resolver.
Es con una mezcla de enternecimiento e irritación -curiosa compota, en verdad- que oigo, con frecuencia, a los jugadores de un equipo triunfador, dar gracias a Dios -o algún santo, en su defecto, al espíritu de su recientemente fallecida abuelita- por la victoria conseguida. “X nos atacó durante todo el partido, pero nosotros nos paramos bien atrás, y en un contragolpe, gracias a Dios, logramos marcar el gol. Se lo dedicamos a esta linda afición que con tanto entusiasmo nos ha apoyado”. Eso tengo que oírlo yo, en Costa Rica, indefectiblemente, después de cada “partido” que nuestros futbolistas -sin provocación alguna- nos infligen.
Luego están los porteros que afirman, literalmente, tener un ángel en cada poste de su cabaña (sic), y que antes del pitazo inicial del árbitro se hincan y rezan lo que, por la cantidad de santiguadas, pareciese ser el Missale Romanum, de la primera a la última página.
La religión es ciertamente un derecho humano, y hemos de respetar cualquier forma de culto que propenda a la convivencia armónica de los hombres, pero ¿por qué debemos inflingirla a la gente que va al estadio a ver un partido de fútbol? ¡No es una congregación evangélica, un cónclave del Colegio Cardenalicio del Vaticano, una Jornada de la Juventud Católica o un peregrinaje a la Meca! Jamás he visto a un bailarín, músico o actor que, una vez en escena, y justo antes de comenzar su presentación, le imponga al público el espectáculo de su pietismo. Para eso están los camerinos o los vestidores. Señores, señoras: también existe eso que podríamos llamar “pornografía de la religión”. No es menos obscena, gesticulante y demostrativa que la que consiste en copular ante una cámara.
Esto me lleva a pensar en un párrafo sobrecogedor de Si esto es un hombre, del gran Primo Levi, escritor y químico, sobreviviente de Auschwitz. Levi ha sido recluido en un Lager, un campo de concentración. Los prisioneros están siendo elegidos para la cámara de gas: los más enfermos, los más débiles y viejos, los menos “usables” (más propio sería decir los “menos torturables”) serán los primeros en morir. En medio del silencio de la alta, gélida noche de Polonia, Levi escucha a uno de sus compañeros, que sobre él, en su camarote, reza en voz alta. Es el viejo Kuhn. Balanceando violentamente su cuerpo, en una especie de trance, le da gracias a Dios por no haber sido escogido para el suplicio. Levi nos cuenta: “Kuhn está loco. ¿No se da cuenta, acaso, de que en el camarote de al lado, está Beppo el griego, que tiene veinte años de edad, y que pasado mañana será enviado a la cámara de gas, que lo sabe, y que permanece extendido, inmóvil, mirando fijamente el plafón, sin decir nada, sin pensar nada? ¿No sabe, Kuhn, que la próxima vez será probablemente su turno? ¿No comprende que lo que sucedió hoy es una abominación que ninguna plegaria propiciatoria, ningún perdón, ninguna expiación de los culpables, nada, en fin, de lo que el hombre tiene el poder de hacer, podrá jamás reparar? Si yo fuera Dios, escupiría sobre la tierra la plegaria de Kuhn”.
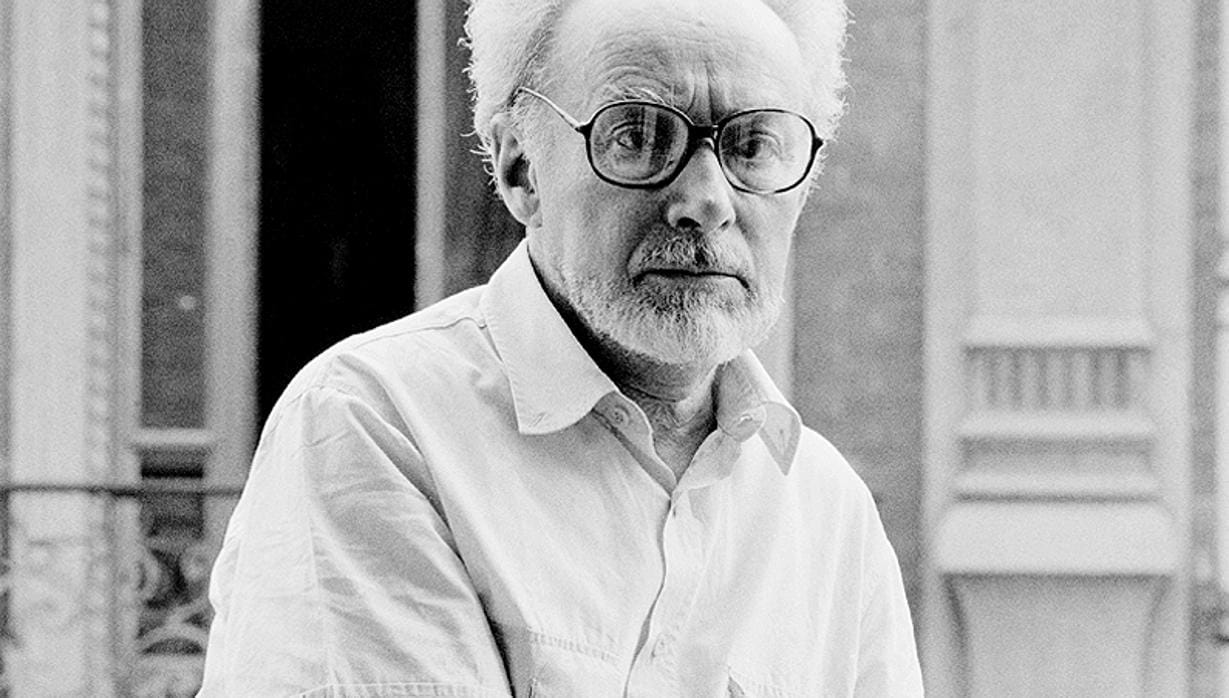
Escalofriante reflexión que me sacudió desde el instante en que me topé con ella. De hecho, una de las más hondas meditaciones del libro en torno a la fe -o a lo que ciertos hombres toman por tal-. Por supuesto -¿es necesario puntualizarlo?- que un campeonato mundial no puede, desde ningún punto de vista, equipararse éticamente a la Shoah. Pero si el fútbol -todo deporte- es asumido como guerra simbólica, o “guerra civilizada”, donde cada rival hará todo cuanto esté en su poder por “asesinar” lúdicamente a su rival (la eliminación es el equivalente de la muerte: fin de la peripecia vital del equipo derrotado), entonces bien puede establecerse una relación entre la invocación a Dios en ambos contextos: uno dramático, cruento, experiencia límite del dolor humano, el otro puramente formal, lúdico.
El hecho es que el fútbol está lleno de “Kuhns”: dan gracias a Dios con voz entrecortada por la emoción por no haber sido eliminados, porque los disparos del rival se estrellaron contra los postes, o incluso por el más aparatoso error arbitral que los haya favorecido -con lo cual Dios sería, esencialmente injusto, o, por decir lo menos, ignorante en materia de arbitraje deportivo-. ¿Qué importa que yo siga adelante, si la oncena rival deberá sufrir el horror del “exterminio” futbolístico, encaminarse, en silencio, hacia su propia “cámara de gas”? (que, además, a veces es real: en incontables ligas del mundo entero se han dado casos de futbolistas agredidos o asesinados por torcedores descontentos con su actuación). ¿Valgo yo más que el rival eliminado, acaso despiadadamente goleado 6-0? ¿No es esta, a su manera, una masacre?

No maquillemos lo inocultable: el fútbol es, como cualquier deporte, inherente, fatalmente violento. Cualquier actividad humana cuyo principio consista en prevalecer, dominar, vencer, subyugar, lo es. ¿La política? Otra forma de guerra civilizada (¡y aún habría que decir que no siempre logra purgarse a sí misma de su coeficiente de brutalidad!) La política no es armoniosa ni pacífica: es un combate ideológico, pugna feroz por copar el poder. Los contendientes no se dan de mazazos por la cabeza los unos a los otros, pero -¡en el mejor de los casos!- argumentarán, discutirán, procurando, a toda costa “tener razón” (¿qué diantres significa eso, anyways?) y ridiculizar al oponente. Los hay que objetarán: “la política es la expresión más alta de la vocación de servicio, y supone inimaginables sacrificios personales”. Concedido -por lo menos hipotéticamente-. ¡Pero resulta que nadie puede servir de manera eficaz y masiva si no es desde posiciones de poder, por lo que, para ejercer nuestra encomiable “vocación de servicio”, tenemos que empezar por apoderarnos de los fortines y cuarteles generales! Recuerden, amigos y amigas, lo que sostenía Machado: “el ser humano es un animal que embiste con la razón”.
Otro tanto cabe decir del deporte. Ni por un instante nos engañemos al respecto. Su esencia misma es la violencia, el supremacismo, la “voluntad de poder” -hubiera dicho Nietzsche-. No es el altruismo, lo que mueve a los grandes deportistas a ganar siete campeonatos mundiales de fórmula uno (Schumacher), dieciocho medallas olímpicas de natación (Phelps), o tres copas mundiales (Pelé). Y me parece muy bien que tal sea el caso. Un deportista no es un filántropo (aunque algunos contribuyan con causas benéficas -de manera altamente publicitada y obteniendo sustanciales reducciones tributarias con ello, conviene recordar-). Para eso están Albert Schweitzer y la Madre Teresa de Calcuta. No, a los deportistas les exigimos ganar, y para que haya ganadores tiene que haber perdedores. El winner y el loser son, en el deporte como en la guerra, especies correlativas: no habría leones si no existiesen cebras para ser devoradas.

Nadie gana un título mundial si no es caminando sobre los cadáveres (de nuevo, simbólicos) de sus rivales. Bailando sobre ellos, en algunos casos (los alardeos y mofas de Alí, las boconadas de Maradona, la inelegancia y falta de clase de Kasparov, el adefesio de Tonyia Harding ocultando la bien concertada agresión física que dejó a su némesis, Nancy Kerrigan, fuera del campeonato estadounidense de patinaje artístico en 1994). No hay lugar para la misericordia (miser: miserable, cor: corazón, ia: el sufijo que indica la capacidad de sufrir con la desdicha de los demás) en el deporte. El alma misericordiosa no alzará jamás una copa mundial. Or, cela étant dit, Pelé, dueño de las sobrehumanas capacidades que tenía para burlar defensas y porteros, recomendaba (y es un consejo que conviene ponderar) nunca humillar más de la cuenta a un rival. No sacarlo de sus casillas innecesariamente. No vejarlo en el terreno de juego bailándoselo una y otra vez. En su ejemplar código de caballería, este gesto sería cruel e inútil. Quizás aún la perversidad puramente simbólica y lúdica tenga sus límites.
Siendo así las cosas, ¿qué clase de dios podría un futbolista invocar para que colabore en su proyecto de dominación del rival? No ciertamente un dios absoluto -que no tendría razón alguna para apoyar al Real Madrid en lugar del Barcelona- sino relativo, parcial, personal -con lo cual ya no sería Dios-. La repulsiva noción de Dios como “salvador personal”. Sí, sí, cómo no. En un mundo en el que los calcetines, el cepillo de dientes, el representante, el maquillista, el chofer, el pedicurista y el estilista son personales y exclusivos, ¿cómo no habría también de serlo Dios? ¡Aún las computadoras, un iPod, el último cacharro cibernético de Steve Jobs nos es propuesto como “personalizado”, a fin de conferirle cierto grado de “friendliness” a la impersonal, homogeneizadora, uniformadora tecnología! ¡Que mi smartphone lleve la impronta de algo mío, algo que lo singularice, que me diga, me exprese, me identifique, me formule!
¿Cómo podría Dios -ningún dios- ser cómplice de mis fantasías hegemonistas, de mis delirios de grandeza, de mi voluntad de capturar el poder absoluto en ese gesto que consiste en alzar una copa mundial? ¿La “voluntad de poder” nietzscheana? ¡Me parece magnífica -de hecho, una manifestación de la vida que, como sostiene el filósofo, naturalmente buscará expandirse en un máximo de plenitud- pero, por favor, dejemos a Dios -a los dioses- fuera de este “humano, demasiado humano” (Nietzsche) afán!
[1] Anton Bruckner: dedicatoria de su Novena Sinfonía. ¿“Al buen Dios”? ¿Habría, entonces, uno malo? ¿No sería esta la más chillona de las tautologías? No. “Buen” es, en este caso, una manera amigable, íntima, afectuosa, de aproximarse a Dios.
[2] En ese mismo partido, el checoslovaco Petras, después del magnífico gol con que comienza derrotando a Brasil, hace idéntico gesto.
[3] El precepto bíblico “Tú, cuando des limosna, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha” (Mateo: 6,3) es completamente ignorado, en estos casos.



