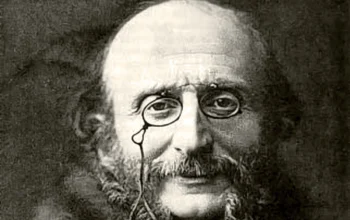Jacques Sagot, Revista Visión CR.
El pianista (título original en inglés: ThePianist) es una película del año 2002 dirigida por el controversial Roman Polanski, con Adrien Brody como actor principal. El film es una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío Wladislaw Szpilman en torno a su heroica sobrevivencia en pleno Holocausto y la ocupación de Varsovia por la Alemania Nazi en 1939.

Wladyslaw Szpilman es un virtuoso que trabaja en la radio de Varsovia (está tocando el nocturno en Do sostenido menor de Chopin, que se hizo inmensamente popular gracias a la película) cuando irrumpe la invasión nazi de Polonia el 1 de septiembre de 1939.
La ocupación soviética da inicio 26 días después de la invasión nazi. Polonia se convierte en una presa destrenzada por dos feroces depredadores. La URSS estaba aliada con Hitler por el pacto Ribbentrop, que terminó con el ataque de Alemania a la URSS el 22 de junio de 1941. Hitler traicionó y dejó estupefacto a un Stalin que tardó mucho en reaccionar ante el asalto nazi de sus tierras. Después de que la estación de radio donde estaba trabajando Wladyslaw es bombardeada, Szpilman llega a su casa, donde se entera de que el Reino Unido y Francia le han declarado la guerra a Alemania. Creyendo ingenuamente que la guerra se acabará pronto, él y su familia se alegran por la noticia y la celebran con una gran cena.
Meses después, las condiciones de vida para los judíos en Polonia se han ido deteriorando rápidamente, y sus derechos son estrangulados: tienen limitada la cantidad de dinero por familia, deben llevar brazaletes con la Estrella de David (מגןדוד, Maguén David, o “escudo” de David) para ser identificados y, a finales de 1940, son recluidos en el Gueto de Varsovia. Ahí se debaten en medio del hambre, el frío, y las persecuciones y humillaciones que los nazis les infligen. Viven en la zozobra y el miedo a la muerte y las torturas, siempre inminentes. Después de algunos meses, los judíos son reunidos y deportados al campo de exterminio de Treblinka. Es la “solución final”, idea de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler y un hombre –¡cuán extraño!– exquisitamente culto, con un doctorado en literatura y filología alemana.

En el último minuto, Szpilman es salvado de ese atroz destino por Itzhak Heller, un policía del Gueto Judío, antiguo amigo de la familia. Separado de sus padres, hermanos y demás seres queridos, Szpilman sobrevive, primero en el gueto como esclavo obrero de unidades de reconstrucción alemanas, y luego escondido en el exterior del gueto, confiando en la ayuda de amigos que no son judíos y que todavía lo recordaban: Janina, una cantante; Andrezj, un actor, esposo de Janina y miembro de la Resistencia; Marek, miembro también de la resistencia; Dorota, una antigua admiradora, y su esposo Michal; y Atek Szalas, antiguo técnico de Radio Varsovia y miembro de la resistencia. Wladyslaw debe vivir como una rata, escondiéndose bajo los pisos, bajo la plataforma donde está el piano, en clósets, en buhardillas, en sótanos, en los más constrictivos e insólitos espacios.
Mientras se mantiene oculto, es testigo presencial de los incontables horrores cometidos por los nazis, como las palizas, linchamientos, incendios y matanzas indiscriminadas. Una familia judía es arrojada a la muerte desde la ventana de su apartamento, en un cuarto piso. Los niños son separados de sus padres, y las esposas de sus esposos. Asimismo, es testigo del Levantamiento del Gueto de Varsovia en 1943. Ante la agonizante pero estoica resistencia de los sitiados, el ejército alemán fuerza la entrada al gueto y elimina a casi todos los rebeldes que quedaban.

Pasado un año, la vida en Varsovia no cesa de deteriorarse. Ante la proximidad del Ejército Rojo, la resistencia polaca organiza una insurrección contra la ocupación alemana, que es aplastada. Como consecuencia, la ciudad queda virtualmente deshabitada y en más de una ocasión Szpilman está al borde de la muerte debido a las enfermedades y la desnutrición que corren, desmelenadas y obscenas, por las calles de Varsovia. Las vistas panorámicas de la ciudad devastada se cuentan entre las más impresionantes imágenes de la película. Polanski satura la pantalla de colores grisácesos, humeantes, o azules claros… todo están en ruinas. Es un paisaje de muerte, silencio, frío y soledad absolutos.
Después de buscar desesperadamente algo que comer entre las ruinas de las casas bombardeadas, tratando de no ser visto por los nazis, Szpilman encuentra una lata de pepinillos Ogorki en conserva, pero no tiene herramienta para abrirla. Sigue hurgando, y por fin encuentra algunos instrumentos junto a la chimenea e intenta destaparla. En ese momento descubre que un oficial alemán le observa: el capitán Wilm Hosenfeld, quien inmediatamente se da cuenta de que Szpilman es judío (el actor Adrian Brody, también judío, tiene un perfil hebreo absolutamente inconfundible). Al enterarse de que había sido pianista, Hosenfeld lo lleva hasta un piano y le pide que toque algo. En ese momento el decrépito Szpilman, que no ha tocado un piano en por lo menos dos años, ejecuta una intensamente emotiva pieza de Chopin (la Primera Balada en Sol menor, opus 23) ante un Hosenfeld que se compadece de él y, a la vez muestra su admiración tras la interpretación, de manera que no solo no le delata, sino que lo esconde en el ático del edificio, le proporciona un abrelatas y comienza a llevarle comida con regularidad.

Este episodio de la película es muy eficaz desde el punto de vista emocional, pero resulta completamente inverosímil: es de todo punto de vista imposible que un pianista que no ha practicado su instrumento en dos años y está en deplorable condición física, raquítico, insomne, pálido y debilitado, sea capaz de tocar con tal brillantez, inspiración y virtuosismo, una pieza de la dificultad técnica de la Balada en Sol menor de Chopin. Es una de las obras más demandantes del repertorio pianístico. Esta escena haría reír a cualquier músico profesional. Polanski cae aquí en lo implausible, lo exagerado, lo falso desde el punto de vista musical y físico. Sin embargo, hemos de recordar que parte fundamental del pacto entre cineasta y espectador es la noción de “suspension of disbelief”: este acepta lo que ve en la pantalla y no se hace demasiados cuestionamientos al respecto. También es cierto que, en medio de su implausibilidad, estamos ante una de las más bellas escenas jamás captadas por el cine. En cuestión de minutos, al reencontrar la gloria del piano (parte de su cuerpo, su espacio de privilegio), Szpilman se transfigura de manera poco menos que mística. Es una transfiguración, sí, en toda regla: lo vemos recobrar su dignidad, su altivez, su deseo inmenso de vivir, su rostro se ilumina, y cual áurea corona, su frente se torna casi estatuaria, tal es la belleza que dimana.
Toda la película es, en el fondo, un bellísimo himno a la capacidad de sobrevivencia. Para un músico, esta debía de transitar por el reencuentro con su instrumento, que lo devuelve al eje de su existencia, que lo guía hacia el centro de sí mismo, esa área en la que se sabe imbatible y trascendental. Es la mejor parte de su ser, es lo más puro de su vida, es su santuario, es su fortaleza y es, en primerísimo lugar, su íntima, secreta estrategia de subsistencia.
Semanas más tarde, los alemanes son forzados a retirarse de Varsovia ante el avance del Ejército Rojo. Antes de abandonar la zona, Hosenfeld acude a despedirse de Szpilman, le da su abrigo, y le promete que le escuchará en la radio polaca. La relación de estos dos hombres, rivales políticos, pero hermanos en la apreciación de la música y de la belleza, es el mayor mérito de la película. Su vínculo es conmovedor y profundamente humano. Una mañana, Szpilman se despierta y ve un camión que entona el himno nacional de Polonia, anunciando el fin de la barbarie. El pianista corre desesperadamente a la calle pero el abrigo casi resulta ser fatal para él, cuando aparecen las tropas polacas y soviéticas: lo confunden con un oficial alemán y le disparan y persiguen dentro de un edificio, donde lo atacan con granadas de mano. Solo consigue que dejen de disparar tras convencerlos de que es polaco y que solo lleva el abrigo a causa del frío. Hubiera sido la más cruel de las ironías que lo asesinaran por error: ¡como cruzar a nado el océano para venir a morir a dos metros de la playa!

Paralelamente, en un campo de concentración cercano, el capitán Hosenfeld y otros alemanes son capturados. Mientras está retenido, Hosenfeld le pide a un antiguo prisionero judío que pasaba por allí que contacte a Szpilman para liberarle. Szpilman, que ha retomado su vida de antes tocando en la radio de Varsovia, llega al lugar demasiado tarde, ya que todos los prisioneros de guerra han sido trasladados a destinos desconocidos. Este desencuentro constituye uno de los más desgarradores momentos de la película: el espectador se encariña con el capitán Hosenfeld: pese a ser un soldado nazi con órdenes de matar, dio prueba de humanidad y de misericordia. No merecía ser ejecutado por los aliados, como sin duda lo fue (nadie sabe a ciencia cierta donde terminó sus tristes días, pero con seguridad fue fusilado).
En la escena final de la película, Szpilman interpreta triunfalmente otra pieza de Chopin (el Andante Spianato y Gran Polonesa Brillante en Mi bemol mayor, opus 22) frente a una gran audiencia en Varsovia. Antes de los créditos finales, nos enteramos de que Szpilman falleció en el año 2000 (¡qué pena que no haya podido ver la película que su vida inspiró!), y Hosenfeld en 1952 en un campo de prisioneros de guerra presumiblemente soviético. Esta es una película sobre la crueldad y el ensañamiento de que el ser humano es capaz, pero la atraviesa un haz de luz: la amistad de Szpilman y Hosenfeld, que trasciende los odios propios de la barbarie guerrera.
La película reproduce el drama narrado en un libro de carácter testimonial, un libro de memorias. Es, por lo tanto, profundamente personal. El narrador autodiegético (Szpilman) habla de su propia vida, y de las muchas muertes psicológicas y morales que tuvo que “sobremorir”. Es un texto que habla de una ordalía, una saga estremecedora, un descenso al infierno por parte del narrador. Con esas cosas no se juega. Szpilman habla con la verdad: no fabula, no mistifica, no adorna, no amplía, no falsea su experiencia de vida – muerte. Y Polanski, quien comprende esto a cabalidad, presenta la historia con un apego absoluto, casi fanático por el texto de Szpilman. Tanto Polanski como Szpilman y Adrian Brody son judíos: hablan del destino de su pueblo, de su martirio histórico. Lo hacen desde el corazón: la película no contiene una molécula de propaganda judaica o sionista. Es una historia de sobrevivencia, (no en la jungla, in the wilderness, sino en esa otra terrible selva humana en la que, al decir de Hobbes, “el hombre es el lobo del hombre”: “homo homini lupus”).

Las tomas en las que vemos el Gueto Judío de Varsovia reducido a escombros parecen imágenes de otro planeta: desolación, silencio y muerte por doquier. Szpilman es un náufrago que se ahoga en el océano de la perversidad humana, aferrado a una barrica, a una tabla, a cualquier objeto de salvación que flote en torno suyo. El libro y la película exaltan un valor fundamental de la criatura humana: la fortaleza. Szpilman se arrastrará en las cloacas como una cucaracha, vivirá en un ático como un murciélago, pero una cosa es segura: no se entregará, venderá cara su existencia, no se hará prender por sus cazadores. Su voluntad, su sed de vida (y este es el aspecto más bello de la película) lo llevarán a sobrellevar las peores privaciones físicas y los más feroces terrores psíquicos.
Y atención: no es precisamente un atleta, un hombre dotado de gran capacidad física. Antes bien, es un personaje delgado –casi esmirriado–, de físico frágil, de rostro melancólico. Es un artista, un pianista, no un atleta o un soldado. Esto le confiere más mérito a su victoriosa saga. El pianista es una película esencialmente épica: la historia de un hombre solo contra el mundo. Es también romántica, en la medida en que esta concepción del mito heroico es tributaria de las grandes novelas, obras de teatro y óperas del romanticismo. A Szpilman lo sostiene su amor por la música, por el piano. Lo sostiene su arte. De él deriva las casi sobrehumanas fuerzas para sobrevivir a las situaciones límite a que se ve enfrentado. La escena final, en que lo vemos tocar el triunfal Andante Spianato y Gran Polonesa Brillante de Mi bemol mayor, opus 22, de Chopin (¡muy importante: se trata de un compositor polaco, un símbolo y una gloria nacional!) es una apoteosis, un exaltado canto a la vida.
La película es conmovedora, soberbiamente filmada, con panorámicas de la ciudad reducida a añicos que se graban para siempre en la memoria. Decía Edgar Allan Poe –paradójicamente– que “no hay nada más fuerte en el mundo que un débil”. Pues bien, este pianista de complexión frágil y espiritada, resultó capaz de la mayor fortaleza, y probó la verdad del dictum del escritor bostoniano.

Polanski es un director que ha generado no pocos anticuerpos, debido a las acusaciones de que fue objeto por haber presumiblemente tenido relaciones sexuales con una Nastassja Kinski adolescente, rumores que nunca fueron probados. Este predicamento le cerró para siempre las puertas de los estudios hollywoodenses, y lo forzó al exilio en Francia. Hay mucha gente a la que no le gusta su cine. Lo considera mórbido, crudo, perturbador, retorcido, y sí: no es, precisamente, Walt Disney. Pero sucede que yo lo amo, y creo que casi todas sus películas califican sobradamente como obras maestras, en cuenta Luna de hiel (1992: Peter Coyote, Emmanuelle Seigner, Hugh Grant, Kristin Scott Thomas), que no es otra cosa que una formidable reflexión en torno a la inherente agotabilidad del deseo sexual, y la forma en que cualquier relación únicamente basada en esta pulsión tiende a erosionarse, y convertirse, potencialmente, en un infierno de la mutua agresión. Otra de sus grandes concepciones.
El Pianista es la única incursión de Polanski en un tema que le es entrañable: el judaísmo y su destino marcado a fuego por la historia. Resulta crucial el uso de la música de Chopin, ese gran patriota polaco que vivió con indecible dolor, y desde el exilio parisino, la ocupación rusa de Polonia después de la batalla de Varsovia (1831). De ahí surgieron las épicas y altivas polonesas, las pseudo folclóricas mazurcas (Chopin inventó su propio “folclor”, pero la referencia a su país es palpable), el Estudio Revolucionario, y muchas otras páginas en las que Chopin demuestra ser un titán, un gladiador, y no la meliflua y tuberculosa damisela de salón por la que algunos imbéciles le han tenido. Si su cuerpo está inhumado en el cementerio parisino del Père Lachaise, su corazón –a petición suya– reposa en la Iglesia de la Santa Cruz, en Varsovia.

Wladislaw Szpilman encarna ese conatus, ese permanente anhelo y esfuerzo por “perseverar en el ser”, del que tanto hablaron Spinoza y luego Unamuno. Ambos vieron en ese élan la definición misma de la criatura humana.
Polanski, Chopin, Szpilman, Brody: era una extraordinaria constelación de genios. El resultado solo podía ser fulgurante, y así fue. En mi sentir, una de las más bellas películas de todos los tiempos. He organizado cine foros en torno a ella, en Houston y París, analizando prácticamente cada plano, y tocando luego las obras de Chopin que tan acertadamente nos propone. Véanla, y si ya la vieron, vuélvanla a ver: como la gran música o la gran literatura, este film nos permite el descubrimiento siempre renovado de filones de significado que nos habían pasado inadvertidos en previas audiciones. Ahí me cuentan qué les parece.