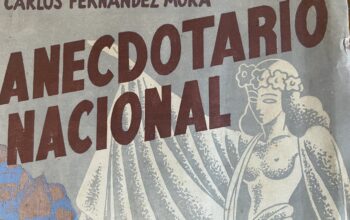Jacques Sagot, Revista Visión CR.
La crónica del Plan de Paz para Centroamérica es toda una saga, más aún: una epopeya. Hay en este capítulo de nuestra historia patria un componente épico que mucha gente no ha percibido o, lo que es aún peor, ha olvidado (los costarricenses siempre andamos con la memoria “de vacaciones”). Es una narrativa en la que el héroe es recompensado por su pertinacia, su intrepidez, y una mezcla harto infrecuente de idealismo quijotesco y principio de realidad, de sueños y un acendradísimo pragmatismo. La campaña nacional de Juan Rafael Mora contra William Walker (1856-1857) pasa por ser nuestra gran gesta patriótica, y lo es con toda justicia. Contrariamente a lo que muchos creen, William Walker no era un simple filibustero henchido de delirios de grandeza. Era un sagaz polímata: mercenario, esclavista, abogado, periodista, político y médico de postín. Pero no era, ni remotamente, el hombre más poderoso del mundo.

Por el contrario, la partida de ajedrez política que Oscar Arias libró contra Ronald Reagan (y en la que jugó con piezas negras) fue una auténtica gigantomaquia, una colisión que enfrentó a nuestro joven presidente contra un líder enseñoreado del mundo. La Unión Soviética in limine del desmoronamiento, el colapso de las potencias coalicionadas por la ideología marxista, el súbito monopolio del poder político y económico de los Estados Unidos hicieron de Reagan un presidente temerario, expansionista, intervencionista, hegemonista y territorial como un australopiteco del pleistoceno superior. Es correcto afirmar que jamás, en la historia del mundo, un solo hombre había detentado poderes tan absolutos, universales e ilimitados como el perverso Ronny.
Pues bien, contra este ogro mítico tuvo que contender Oscar Arias… ¡y triunfó! Lo derrotó a punta de raciocinio, intuición, fe, sensibilidad histórica y humana, instinto político y tozudez. Reagan podía vencer, pero no convencer. Oscar Arias venció y convenció. Le demostró en sus mismísimas narices que Centroamérica podía ser pacificada sin disparar una sola bala. Reagan, rápido para sacar las pistolas (recuerden que había sido un actorcillo de westerns de bajo presupuesto), estaba convencido de que el régimen sandinista en Nicaragua solo podía ser defenestrado mediante una intervención bélica. A Reagan no le había temblado la mano para ordenar acciones militares radicales en Granada, en Libia, y había incrementando la presión política sobre la Unión Soviética, a la que llamaba “el Imperio del Mal”. Esta mentalidad petardista, rupestre y pistolera fue conocida como “la doctrina Reagan”: era el hijo político de Truman, Eisenhower, Lyndon B. Johnson y Nixon, y preparó la espernible progenie de los Bush. Así que era un hombre “con el que no se jugaba”: para usar la taxonomía de la lucha libre, un “rudo”, no un “técnico”. Siempre he creído que la saga Arias – Reagan y el fulgurante éxito diplomático del Plan de Paz debería ser enseñado en nuestras escuelas y colegios, de la misma manera en que se evoca con gratitud y reverencia el triunfo de Juan Rafael Mora contra William Walker. Pero eso no sucederá antes de muchos, muchos años. La polarizante figura de Oscar Arias está totalmente politizada, y la mitad del país le resiente la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 2007 (cuya perentoriedad ha quedado demostrada). Siendo este l´état de la question (Sartre), no será incluido en nuestros libros de historia antes de unas cuantas décadas. Oscar Arias es como el cráter de impacto de un colosal aerolito sobre el planeta. Pasará mucho tiempo antes de que los costarricenses puedan acercarse a él: por lo pronto el lugar está abrasado, calcinado, dimana un calor y una radioactividad irrespirables. Tal es la naturaleza de los grandes seres humanos y su impronta sobre las sociedades.

La primera reunión de Oscar Arias con Ronald Reagan tuvo lugar en diciembre de 1986 en Washington. Le acompañaron el canciller Rodrigo Madrigal Nieto, varios ministros y los presidentes de los tres poderes de la república, Rose Marie Karpinski, de la Asamblea Legislativa; Miguel Blanco, del Poder Judicial; y Gonzalo Brenes, del Tribunal Supremo de Elecciones. El embajador de Costa Rica ante la Casa Blanca era Guido Fernández, periodista y escritor agudísimo, uno de esos hombres cuya ausencia no deja uno nunca de lamentar. En el bucólico Jardín de las Rosas, Oscar Arias le dice al Gigante Egoísta (Oscar Wilde): “Costa Rica limita al norte , desde hace muchos años, con la opresión y la violencia. Mi país no es parte de los problemas de Centroamérica, pero estos son parte de nuestros problemas. Deseamos mantener a Costa Rica fuera de los conflictos bélicos centroamericanos. No queremos que la violencia traspase nuestras fronteras. Aspiramos a que nuestros hermanos en la región puedan disfrutar de nuestra paz. Pensamos que solo la democracia puede garantizar la reconciliación entre los pueblos. Por eso hemos propuesto una alianza para la libertad y la democracia en las Américas. Solo si propiciamos el disfrute de la democracia para todos los pueblos, solo si alentamos por igual la caída de todo tirano, podremos evitar que en las Américas crezcan las amenazas a la paz del mundo”. Oscar Arias habló por todo el pueblo costarricense, espresó la esencia misma de nuestra identidad histórica y patriótica, dio voz a las más acendradas de nuestras convicciones.
El presidente Reagan mandó a Costa Rica a varios emisarios diplomáticos encargados de disuadir a Oscar Arias de seguir adelante con su plan de paz, y forzarlo a que permitiera que nuestro territorio fuese usado como cuartel general de la Contra. Como bien sabemos, nuestra Constitución prohíbe taxativamente toda presencia de armas bélicas y personal militar en los territorios terrestres, marinos y aéreos de Costa Rica (fue una de las razones que movieron a nuestro pueblo al repudio de la reciente visita del proto-dictador Bukele quien, cual tifón tropical, llegó al país armado hasta los dientes y escoltado por gorilas de la peor estofa). Oscar Arias, envuelto en la universal bandera de la democracia, insistió en la necesidad de usar el diálogo, la negociación, las alianzas, la razón y la diplomacia a fin de terminar con el Armagedón centroamericano.

Reagan lo calificó de “ingenuo”. Para el ex-cowboy todo lo que no fuera entrar con tanques y metrallas a tierras signadas por el comunismo era mera ensoñación, candor, desconocimiento de la virulencia inherente a estos regímenes. Oscar Arias escampó las presiones para que el Plan de Paz no se discutiera entre los cinco presidentes centroamericanos: era la colisión entre un hombre de razón y un hombre de bilis, ácido pancreático, vísceras y nervios tilintes por la sed de dominación y de sojuzagamiento: dos éticas, dos visiones de mundo, dos concepciones del ser humano radicalmente antinómicas. Reagan no podía siquiera concebir que la paz fuese posible sin disparar una sola bala, según el modelo de la Revolución Pacifista, por medio de la insubordinación civil, implementado por Gandhi en la India (este gran líder fue nominado cinco veces para el Premio Nobel de la Paz, y nunca lo obtuvo).
Oscar Arias encontró aliados en las figuras de los senadores demócratas Chris Dodd, de Connecticut, y John Kerry, de Massachusetts. Convertido en peregrino de la paz, recorrió México, Portugal, España, Inglaterra, Alemania Federal, Francia y el Vaticano, vendimiando el apoyo de toda Europa para el Plan de Paz. Los líderes del viejo continente lo apoyaron de manera incondicional. En una de las muchísimas visitas de Oscar Arias a la Casa Blanca, tuvo lugar una conversación dramática, crispante, en la que nuestro presidente le dijo a Reagan: “Tengo que manifestarle, con toda sinceridad, que los países europeos, como los latinoamericanos, tienen algo en común: ninguno apoya la política de Estados Unidos de buscar una solución militar al problema nicaragüense. En eso hay unanimidad entre las naciones del este y las del oeste, entre las del norte y las del sur. Ni siquiera Margaret Thatcher respalda a los Estados Unidos”. Sobrevino una larga, expectante, mortificante pausa, -algo que ni el más avezado dramaturgo hubiera soñado-, y después de ella Oscar Arias adelantó sus alfiles, sus caballos, y dio el jaque mate al hombre más poderoso en la historia del mundo: “Ustedes se han quedado solos, señor presidente”. Como por ensalmo, cayó sobre todos los presentes un silencio cuajado de suspense, de tensión, de electricidad que se cortaba en el aire. El viejo gigante había sido vencido.

Empero, el Plan de Paz fue boicoteado de todas las maneras imaginables. Reagan persistió en enviar sus heraldos de la muerte a Costa Rica. En rápida suceción, Oscar Arias recibió al senador republicano por Kansas, Robert Dole (candidato presidencial en 1996); al también senador republicano de Arizona JohnMcCain; y a Jack Kemp, congresista republicano de Nueva York. El apoyo al Plan de Paz nunca fue bipartidista, porque el Partido Republicano lo combatió unánimemente. Los delegados del Congreso venían siempre acompañados por funcionarios del Departamento de Estado y un ejambre de periodistas zumbones. Antes de partir a Guatemala a firmar el Plan de Paz, Oscar Arias dijo a los costarricenses: “No puedo prometerles que vamos a triunfar. No viajo solo. Soy fiel a un mandato. Fiel a un pueblo que me encargó sus sueños… Hoy le digo a Costa Rica que no serán pocos los que intentarán desanimar nuestros esfuerzos de paz. Algunas minorías añoran la violencia para resolver los conflictos. Estas minorías no lograrán perturbar el empeño de un pueblo comprometido con un destino de libertad. A Costa Rica se le aplica hoy, con toda propiedad, aquella reflexión de don Quijote: “Tapaos, Sancho, y subid, y aún cuando todo sucediese al revés de lo que imagino, la gloria de haber emprendido esta hazaña no la podrá oscurecer malicia alguna”.

Con tenacidad sobrehumana, Oscar Arias llevó su mensaje de paz a las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos, al propio Congreso de los Estados Unidos, y lo hizo enfrentando a los profetas del Apocalipsis, a los mercachifles de la muerte (como todos sabemos, la guerra es uno de los negocios más redituables jamás inventados), el carruaje de la muerte del héroe de la mitología griega Faetón, fulminado con un rayo por Zeus, irritado ante el pecado de la hubris (el exceso, la voluntad de emular a los dioses), ese mismo que expiaron Tántalo, Prometeo, Ícaro, y tantos otros.
Pero, en verdad, yo les digo: ¿qué gran obra en la historia de la humanidad no fue producto del exceso, de la obsesión, de la extravagancia lúcida? ¿No es un exceso consagrar catorce años íntegros escribiendo los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido, de Proust? ¿No es un exceso pasarse veinticico años cincelando y modificando el tema de la “Oda a la Alegría”, de Beethoven? ¿No es un exceso invertir cincuenta y dos años escibiendo la leyenda de Fausto, de Goethe? ¡Toda gran concepción es flor de obsesión y de exceso: el comedimiemnto recoleto y mesurado es cosa de mediocres, de cobardes, de espíritus liliputienses! Y además, como decía Corneille: “Triunfar sin peligro es triunfar sin gloria”. Aplaudo el idealismo, el lirismo (y sí: el romanticismo) inherente a la tesonera campaña de Oscar Arias: solo un espíritu profundamente poético (en el sentido más abarcador de este epíteto) es capaz de lograr lo que él consiguió usando, por única arma, la razón, la persuasión, los recursos más sutiles del pensamiento. Oscar Arias es un cañón… oculto bajo guirnaldas.
Algunos espíritus mezquinos han alegado que el Premio Nobel de la Paz que Oscar Arias recogió en Oslo en 1987 debería haberle sido concedido a Costa Rica. Esto es el ápex de la envidia y de la avaricia moral: todo el mundo sabe que, por principio inquebrantable, este galardón no puede serle otorgado a un país. Además, Oscar Arias no actuó solo, movido por un capricho personal: fue la voz de la Costa Rica profunda y ancestral, de lo mejor de nuestra tradición, de nuestro subconsciente colectivo. Como si esto fuese poco, usó el contenido económico del premio para crear la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Solo hay una guerra que vale la pena librar: ¡la geurra contra la guerra!

Donde haya un costarricense, esté donde esté, habrá envidia. Es una de las más deplorables heredades de la madre España. El gran Quevedo escribió: “La envidia anda siempre famélica y amarilla porque muerde pero no come”. Todo costarricense nace armado con su serruchito bajo el brazo. No es una ocurrencia mía: quien primero utilizó esta metáfora fue ni más ni menos que Yolanda Oreamuno, allá en 1944. Hoy en día es parte de nuestra autopercepción: un pecado que arrastramos con vergüenza pero sin la menor intención de modificarlo. ¿Cómo no habría un político del calado de Oscar Arias de suscitar envidia, maledicencia, intrigas? ¡Alarmante sería que no las inspirase! Yo siento por él un inmenso cariño (es un testimonio que he dado y seguiré dando hasta el fin de mis días). Además, lo admiro y celebro. Es así de simple (y de complejo): lo quiero mucho. Pero mi afecto no obnubila mi juicio, y creo que es con un mínimo de objetividad que puedo narrar la epopeya del Plan de Paz para Centroamérica. Lo hago con pasión, entusiasmo y fervor: tal es la latitud natural de mi alma. Creo que los costarricenses deben revisar este segmento egregio de la historia patria. Investigarlo, actualizarlo, refrescarlo, someterlo a estudio crítico. Una vez más, nuestra endémica amnesia nos está cegando a uno de los más fulgentes títulos de gloria de que podemos vanagloriarnos.
Oscar Arias es muchas cosas: intelectual, ensayista, político, hacedor de milagros, taumaturgo, príncipe de la paz, e incluso (en sus momentos de introspección), poeta. De vez en cuando alguien me pregunta por qué le tengo tanto afecto. Yo me limito a contestar con la frase que pronunció Montaigne después de la muerte de su amigo, Etienne de la Boétie: “Porque él era él, y yo soy yo”. Parece poca cosa, pero no lo es. La condición de posibilidad de toda amistad radica en esa absoluta libertad para mostrarnos como somos, para dejar caer las máscaras, para ofrecerle al amigo la versión más auténtica y verdadera de nuestro ser. Ahí donde hay antifaces y disimulos, la amistad no puede florecer. Es hija de la tierra fértil, generosa, ubérrima. Jamás brotará en los páramos yertos y la tundra de la hipocresía, las poses o el fingimiento.

Oscar: yo soy tu amigo. Que lo sepa el mundo entero. El amor no expresado no existe. Vale menos que nada. El amor nos hace videntes e hiperlúcidos, no ciegos. Y conviene recordar una cosa: no tendremos una infinidad de vida para decirle a los seres amados cuánto los queremos. Nuestra lengua avara debe pronunciar las palabras clave, antes de que la escarcha de la muerte selle para siempre nuestros párpados.