Jacques Sagot, pianista y escritor.
Pues sí, existe. Residente de mi vecindario, y uno de los más notorios, in point of fact. No me interesa emitir dictamen médico sobre su condición. No colecciono locos, y ni siquiera me atrevería a aseverar que este lo fuese. ¿Qué es un loco? Un hombre diferente: eso es todo. La locura es multiforme, polícroma y se presenta en tantas formas como locos hay. La cordura, por el contrario, es siempre y por doquier la misma. Por eso es tan aburrida, monocorde y no genera el interés de nadie.
¿Por quién se tomaba “el manifestante”? Sería muy fácil, correr a decir que se tomaba por Olympe des Gouges, Desmoulins, Bakunin o Jaurès. La verdad de las cosas es que se tomaba por sí mismo: es más de lo que cabe decir de la mayoría de los hombres que al día de hoy erran por los caminos de la tierra. “La insurrección es el más sano de los deberes” -decía La Fayette-. Pues bien, “el manifestante” vivía en permanente insurrección. Era su estado de natura. ¿Contra qué o quién se manifestaba? Eso es de importancia secundaria: un hombre honesto -por poco que sea capaz de consciencia y engagement– tendría que vivir en perpetua, ininterrumpida protesta. Ser revolucionario profesional, a tiempo completo, y con dedicación exclusiva. Nunca habrá escasez de causas: eso, por lo menos, es seguro. Hambrunas, racismo, terrorismo, corrupción política, guerras religiosas, derechos gay, libertad de prensa, furor naturalis, eutanasia, aborto, injusticia social, pena de muerte, alza de impuestos, destrucción de ecosistemas provocada por represas hidroeléctricas, estados con veleidades separatistas, uso de la burka, recorte al presupuesto de cultura, asociaciones sindicales, maltrato de los animales… Ninguna, absolutamente ninguna de estas banderías nos es ajena, o debería dejarnos por completo indiferentes.
En rigor, la insurrección es ontológicamente constitutiva del ser humano… salvo para los cínicos. ¿Es esto cierto? Pues no: recuerdo haber visto al “manifestante” enarbolando una pancarta en la que reivindicaba, también, el derecho al cinismo. Supongo que nadie que defienda una causa -aun cuando se trate de la prerrogativa de no defender causa alguna- es militante, y no calificaría como cínico. Un paso más, y declararía que el ser humano es, en realidad, incapaz de verdadero cinismo (y no me refiero con ello a la venerable escuela filosófica de Diógenes de Sinope).
Jamás conocí hombre tan coherente consigo mismo como “el manifestante”. La gente del barrio lo dejaba pasar con esa impasibilidad del parisino (¿es respeto, consideración, simple indiferencia?), y nunca vi que nadie lo juzgase o se mofase de él. La gente no se mete con la gente, en esta ciudad, lo cual es a un tiempo harto saludable, y potencialmente inhumano. No meterse en la vida íntima del vecino es -quién lo duda- encomiable. No socorrerlo si sufre una crisis cardíaca en mitad de la noche y llega a tocar a nuestra puerta, absolutamente reprensible. El parisino ha llevado el prurito de la no-intromisión a un punto que puede ser aterrador. ¡Hay momentos en los que el intervencionismo es la única actitud decente, ante la miseria del prójimo!

“El manifestante” no suscitaba, así pues, la irrisión ni la indignación de nadie. Tampoco forma alguna de adhesión, he de decir. Aun cuando sus causas fuesen las más perentorias del mundo, la gente lo dejaba librar sus batallas solitariamente. Creo que todos habíamos desarrollado el tácito, subconsciente consenso de que la principal de sus cruzadas era el derecho a la protesta solitaria: nadie hubiera querido conspirar contra ella haciendo frente común con él. Por poco, habría sido una traición y, en el menos grave de los casos, una provocación. “El manifestante” erosionó entre sus manos crispadas todas las banderas. Nunca lo vi empuñar una esvástica -es cosa que no le hubieran permitido en el vecindario-, pero las cruces y pentagramas invertidos eran frecuentes en su repertorio. ¿Demonólogo? Sin duda, y teólogo, angelólogo, hierofante de mil cultos, militante de mil partidos, vocero de mil sentires.
Dios y el Diablo juegan al ajedrez con los hombres. Nosotros no tenemos más autonomía ontológica ni auto-determinación que las piecitas del tablero. Somos trebejos. Estamos para ser intercambiados, sacrificados, utilizados. Sobre los sesenta y cuatro escaques ejecutamos nuestros patéticos saltitos… sin advertir las dos colosales, monstruosas e igualmente perversas manos que nos hacen bailar. El ser humano es una apuesta pactada por dos rufianes de cósmicas dimensiones. Es lo que nos muestra Goethe en el prólogo a su primer Fausto. En esta siniestra gigantomaquia, el ser humano es objeto de un juego, un desafío de Mefistófeles, donde el pobre Doctor es su pieza más agresiva, y Margarita el enroque y vallado de peones con que Dios defiende su posición.
Quien acepta la perfección del plan infinito, la sabiduría absoluta de Dios, la naturaleza “ontológicamente necesaria y éticamente neutra” (Spinoza) de todo cuanto sucede (un genocidio como la picadura de un mosquito), pierde el derecho a protestar, cuestionar, objetar nada que se inscriba dentro de la gran arquitectura de la Creación. Todo lo que no sea conformismo y amor fati, toda forma de no-aceptación, de revisionismo o reformismo será tan blasfematorio como la peor de las herejías. No habría más que una actitud verdaderamente pía: el quietismo, y la cauterización definitiva de todo espíritu crítico. El “suicidio filosófico” de que hablaba Camus. “El manifestante” era, simplemente, un hombre que se asomaba al mundo con mirada virgen, en actitud de castidad intelectual. Lo que veía tenía que moverlo a indignación: mierda por doquier. No había más que una reacción decente, ética: una especie de pan-protestantismo, de pan-iracundia, de pan-insurgencia, de pan-contestación que asumía un emblema y un color diferente cada día, porque cualquier otra posición hubiera sido deshonesta. A decir verdad, creo que jamás conocí a hombre más coherente. Coherencia filosófico-existencial: la gemelitud de la idea y la acción.

Me divierte la gente que reacciona furiosamente contra el puritanismo. Todos tenemos algo que juzgamos sagrado, algo con lo que no transigimos, no negociamos, no hacemos concesiones. En ese espacio acotado y específico somos tan psico-rígidos y puritanos como el que más. El que no lo es en materia moral, lo será en el terreno político, religioso, estético, dietético, indumentario, en materia de ecologismo, vegetarianismo, igualdad de género, o así no fuese más que una banal militancia deportiva. Es cuestión de reconocerlo, y admitirlo. “El manifestante” probaba, a mis ojos, una cosa: somos justamente ese núcleo irreductible, ese remanente elemental que queda, después de que nos quitan de encima las “ideas”, “convicciones” y “opiniones”. Siendo todos los hombres del mundo, todos los idearios concebibles, terminaba por encontrar una pureza, una especie de esencial porosidad: era la sensibilidad, el lienzo en blanco sobre el que las militancias vienen a trazar sus chillones garabatos. ¿No era nada? ¡Era todo, antes bien! Había visitado mil credos e ideologías, había reconocido el coeficiente de verdad que todas contenían, y se declaraba incapaz de dar su adscripción incondicional a una sola de ellas. Era un escéptico no por cuanto no creyese en nada, sino justamente por cuanto creía en todo.
Nunca lo vi sin evocar a Charlot, en Los tiempos modernos, convertido en portaestandartes malgré lui, arrastrado por una turba ciega y torrencial. Pero él no era un accidente, no hacía las veces de mascarón de proa de sus buques por una serie de adventicias circunstancias. En el fondo se representaba a sí mismo, y tengo para mí que el único de sus verdaderos compromisos era con su propia persona. No era un camaleón, no era una criatura mimética: era la voz de la falta de voz, el clamor de los que no tienen clamor. Asumía mil banderías porque era la única forma que tenía de visibilizarse, y de ser tomado en serio. Sus aspavientos, sus marchas solitarias, sus onanistas manifestaciones intentaban aplacar la misma angustia: ¿quién -o qué- soy? Expresión de la crisis identitaria de toda una sociedad, que buscaba como él -sin su valentía para formularlo- un principio sobre el cual fundamentar su integridad ontológica. ¿Cuál sería su himno? ¿“La Marsellesa”, “El pueblo unido jamás será vencido”, la “Oda a la Alegría” de Beethoven? He ahí, justamente, el problema: tendría que ser un himno individual… Jamás se ha oído tal cosa.
¿Creen ustedes que no sentí la tentación de sumarme a sus marchas? Mal me conocería quien supusiese lo contrario, pero peor me conocería quien me considerase capaz de hacerlo. “El manifestante” quería, ante todo, respeto. Más que la validez o perentoriedad de sus reivindicaciones, le interesaba el monopolio temático sobre la causa defendida. Hubiera preferido verla naufragar, que verla triunfar merced a otros. El suyo era un problema de territorialidad política, filosófica, religiosa e ideológica: urgía, en primerísimo lugar, no desposeerlo de “su” causa, “su” discurso. Que reinase sobre ella, y que triunfase o se hundiese con ella, pero en condición de paladín solitario y egótico. ¿Vacuidad yoica? ¡No: plenitud, pero de sí mismo: un continente que era determinado y modificado constantemente por su contenido! Lo único que importaba era no quedar desustanciado, no perder el anclaje de un precario principio de identidad. Me guardaré de describirlo. No diré si era joven o viejo, enorme o diminuto, elegante o zarrapastroso. Una sola cosa resultaba innegable -y en esto radicaba su triunfo-: era visible. ¡Milito, luego existo! Que el lector se forme la imagen que quiera de su aspecto físico. Un hombre-lienzo, un hombre-superficie para el grafiti solo puede ser genérico, innominado, indeterminado. Nadie, jamás, se sumó a sus manifestaciones. Creo que todos los residentes del vecindario habíamos comprendido la naturaleza de su desesperada gestión. Pancarta de sí mismo, condenado, por consiguiente, a adoptar los lemas guerreros de todo el mundo.

El ser humano experimenta una necesidad de filiación paroxística, desesperada. Quiere pertenecer a algo. En una sociedad atomizada, carente de cohesión y de identidad -suma de individuos que no constituyen organismo-, tal sentimiento es comprensible. Opta entonces por crear micro-sociedades que lo acojan y legitimen. Hincha de un equipo de fútbol, miembro de un club de filatelia, militante feminista radical, vegetariano, marxista ortodoxo, neo-trotskysta, integrante del club “Corazones solitarios”, frecuentador de grupos de terapia -hoy en día hay psicólogos que se auto-designan “grupólogos”-, comunidades nudistas, neo-liberales virulentos, activistas gay, sindicatos, movimientos neo-nazis, grupos de estudio bíblico, ecologistas, asociados a clubs privados, criaturas de gimnasio… Todo sea antes que arrostrar la soledad a que los confina una sociedad que ya no es tal, que se ha transformado en la mera contigüidad física de millones de individuos insulares.
Independientemente del mérito o demérito de estas banderías -que no niego-, tengo para mí que el ser humano intenta definirse a sí mismo -sentar un principio de identidad- a través de la filiación, la inserción en un grupo que le dé voz, nombre, densidad ontológica. Sin ella quedaríamos desustanciados. Seremos aquello a lo que pertenezcamos. No digo que la filiación ideológica sea únicamente un mero antídoto contra la soledad. Sugiero, tan solo, que podría ser una motivación secundaria. Triste, muy triste. Nación: federación de individuos y, con ellos, de odios, ambiciones, manías, fanatismos, fetichismos, intereses, fobias, prejuicios, temores, paranoias y programas de vida radicalmente divergentes, que coexisten en una relación de pura adyacencia, pero no configuran jamás un cuerpo social cohesivo y solidario. Una mera ficción política. Una sociedad que no quiere ya ser Gemeinschaft -organismo, comunidad-, sino espacio -neutro, no vinculante- para la manifestación de la individualidad hedonista, narcisista, flotante, no comprometida, no engagée, e irrenunciablemente cool.
Siempre me detuve a ver al “manifestante”. Él agradecía el gesto, con una mirada de reojo. Caroline solía llamarme al orden: “Dejá de observarlo: es un esquizofrénico, la gente debería tener misericordia de él”. No lo creo. Ignorarlo hubiera equivalido a matarlo, él, que sólo quería existir en ese horizonte ontológico -infierno para Sartre- que era la mirada de los otros. Además, en una sociedad de suyo esquizofrénica -es lo que sostienen Deleuze y Guattari-, ¿cómo podría hablarse de esquizofrenia en tanto que patología individual? No era un loco, no. Era El hombre sin atributos, de Musil. Verlo era honrarlo. Conferirle el ser. Re-conocerlo. ¡Salud, hermano de mi alma, espejo de un mundo sin rostro ni contorno!


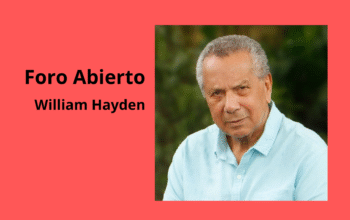

Carlos V Echevarria creo gue es el más honesto en su escrito para resolver, los problemas del proletariado