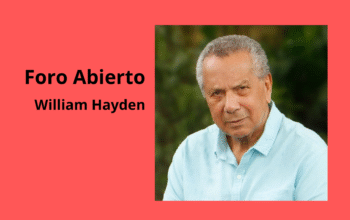Jacques Sagot, Revista Visión CR.
Un día de estos tuve que esperar en la recepción de Teletica Canal 7, el medio de comunicación más poderoso y nocivo de este, nuestro corralito con veleidades de primer mundo. Quedé perplejo ante el espectáculo que vi: docenas de muchachitas –todas agraciadas, maquilladas y vestidas con prendas brevísimas, por poco intravenosas– mariposeaban y revoloteaban ansiosas por las instalaciones de la empresa. Hubiérase dicho un enjambre de libélulas, mosquitos o polillas que giraban obnubiladas en torno a una bombilla eléctrica. Con seguridad comparecían a una sesión en la que algunas serían escogidas para animar un nuevo espacio de la farándula, uno de esos programas de chismes, comadreos, y supresión sistemática de la sinapsis neuronal de los espectadores. Me dije: ¡cielo santo, pero si esto parece una sucursal del concurso Miss Universo! Todas entotorotadas con el desvarío de una vida de estrellas televisivas, de autógrafos, de omnipresencia mediática, de figuración, de fama, de apariciones en los suplementos periodísticos consagrados a la farándula: el Valhala, el Olimpo, los Campos Elíseos, el Nirvana, el Jardín de Alá, el Paraíso en la tierra.

Alguna vez fue necesario estudiar para poder salir adelante en la vida. Pero he aquí que el sistema les propone una vía más expeditiva, fácil y glamurosa para conquistar la fama (verdugo disfrazado de hada madrina) y la solvencia económica. De pertenecer a la nueva casta sacerdotal, al nuevo estamento social de los privilegios, los mimos, las atenciones, las sonrisas, los grandes detonadores del deseo y la lubricidad de los “spectaculum consumptors”.
Todo esto se inscribe dentro de una economía libidinal, una economía del deseo. Las chicas de la farándula se proponen a sí mismas como objetos de deseo, y es en ello que se asemejan alarmantemente a la mercancía. El vínculo entre el comprador y la mercancía es tan poderoso, que hoy en día bien podríamos considerarlo erótico. Un ama de casa anhela su nueva refrigeradora, un chiquito de papi codicia su nuevo Lamborghini, un jugador de PlayStation espera la salida del próximo modelo con un anhelo, una febrilidad, una vehemencia que alcanzan lo salaz, lo lúbrico y sexual. Es decir, que en el fondo nos siguen manipulando a través del más expuesto de nuestros nervios, por el más atávico de nuestros impulsos: el deseo y su expresión antonomástica: la sexualidad.
La sociedad ha creado los concursos de belleza, la pornografía, las cheerleaders, la edición en trajes de baño de la revista Sports Illustrated, las execrablemente llamadas influencers, las top models, las rubias Pilsen, las rumberitas futboleras, las vedettes hollywoodenses para saciar la angurria sexual de un mercado predominantemente masculino. El hombre es el blanco mercadotécnico de esta diluvial oferta. El deseo guía nuestros pasos, como un hechicero de largos dedos huesudos, nos mesmeriza, nos embelesa, nos pliega a su voluntad: nosotros no somos más que marionetas, sonámbulos que, idiotizados por el deseo, caminamos por cornisas y tejados, bajo el riesgo permanente de quebrarnos la crisma. El anarco-consumismo, ese que no procede de la necesidad, sino de la compulsión, del sortilegio mercadotécnico, el consumismo oclocrático, feroz, insaciable, nos tiene aferrados por el pescuezo. Juega con nuestra libido, nuestro deseo, atizándolo, enconándolo, haciendo de él una especie de amo al que obedecemos ciega y acríticamente.

El gran mito de nuestra era no es Don Quijote, Fausto, Dante, ni Edipo: es Don Juan. La pesadilla del deseo, herida eternamente reabierta y supurante, herida que ninguna pomada será capaz de aliviar. Vamos de deseo en deseo (de compra en compra), y tan pronto adquirimos el objeto deseado, sucumbimos al taedium vitae, al spleen, al aburrimiento, al empalagamiento, y entonces resulta urgente inventarse con desesperación un nuevo deseo, y aparejar las velas hacia él. Nuestra vida oscila entre dos únicas realidades: la ansiedad del deseo –salivoso, primario, urgente, visceral–, y el aburrimiento, la saciedad. Si no estamos en un lado del péndulo, estamos en el otro. La inflación, y la deflación de la concupiscencia condicionada. Tal era, exactamente, la dinámica sexual de Don Juan. La diferencia estriba en que si Don Juan era el seductor, nosotros somos los seducidos, y el marketing –monstruoso, tentacular, conocedor profundo de la psique humana– encarna la figura de Don Juan.
Contrariamente a lo que muchos creen, no vivimos en una sociedad hedonista. El hedonismo es el gozo, el placer. El anarco-capitalismo nos quiere hambrientos, desasosegados, corroídos por el deseo, que es, por definición, deseo de lo que no tenemos, y por lo tanto ausencia, frustración, falencia. Este es justamente el nervio expuesto que la sociedad de consumo se place en irritar, pungir, excitar.
Hemos de romper este círculo demoníaco, hacerlo saltar en mil pedazos, y ser realmente libres. Hoy por hoy, no somos más que esclavos azotados por mil amos.